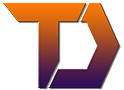Milei termina su primer año de gobierno con el mismo porcentaje de pobres que recibió, y en el medio hubo el ajuste, señala el sociólogo; sin embargo, hoy hay una mayor dependencia de los programas sociales
Inflación y pobreza son dos variables que los argentinos observan juntas a la hora de medir la gravedad de la crisis económica y social del país. Ya aprendieron que son parte de la misma ecuación. Que cuando un índice sube, el otro también lo hace. Y cuando bajan, lo hacen igualmente a la par. Sin embargo, este último año, lo llamativo es que la pobreza, a pesar del “plan motosierra”, no haya sobrepasado los niveles de cuando empezó el gobierno de Javier Milei.
La observación corre por cuenta del sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) e investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA). ” Milei termina su primer año de gobierno con la misma pobreza con que lo recibió [39%], y en el medio fue el ajuste”, subraya.
A su entender, haber pasado el ajuste de este modo obedece a que “los programas” implementados fueron “suficientemente rápidos y equilibrados y no generaron una destrucción del aparato productivo”.
Para Salvia, “lo peor ya pasó”. Sin embargo, esto no quiere decir que la caída de la inflación se traducirá en una nueva inclusión social, apunta.
“Hay una nueva capa conformada por segmentos de clase media-baja que ha quedado sumergida en una situación de pobreza más crónica, de privaciones económicas crónicas”, afirma el experto, y vaticina: “En el mejor de los escenarios, vamos a regresar a los niveles de pobreza que dejó hace poco más de cinco años el gobierno de Mauricio Macri [35%]”.
Hoy, de hecho, los pobres dependen más de los programas sociales, señala Salvia.
En Davos, Milei dijo que su gobierno bajó la inflación en 21 puntos porcentuales. Y de acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, en la primera mitad del año la pobreza multidimensional estaba en el 61%, es decir, alcanzaba a 29 millones de argentinos. El dato puede desconcertar, pero la mirada del experto aclara las cosas. Para empezar, Salvia tiene reparos con ese índice. “Creo que hay una confusión en la información que se dio. Lo que presentaron no es claro. Cuando uno analiza la pobreza multidimensional toma indicadores que no están vinculados directamente al ingreso o que no se apoyan en el valor de una canasta teórica contra los ingresos de una familia. Pero fue justamente este último indicador, el de la canasta contra los ingresos, el que reflejó una caída mayor de la esperada en el índice de pobreza, que quedó en alrededor de un 39%, según proyecciones de Capital Humano. Es decir, cayó significativamente respecto al 54% del primer trimestre del año. Si uno lo compara en términos relativos, es el mismo nivel de pobreza que teníamos en el tercer trimestre de 2023, cuando dio 38,3%. Se esperaba una caída al 44-45% desde el 54% del primer trimestre, por arriba de lo que había sido el tercer trimestre del año anterior. Sin embargo, empardó. Milei terminó su primer año de gobierno con la misma tasa de pobreza con la que lo recibió, y en el medio fue su política de ajuste.
–En ese contexto, entonces, parece un número positivo.
–Sí, es una buena señal, en el sentido de que uno esperaba que con el ajuste la pobreza se habría incrementado y no habría bajado tanto. Llegó al 54-55% en el primer trimestre y bajó, viene bajando, bajó mucho más rápidamente de lo que viene bajando ahora la inflación. De todas maneras, insisto, es similar a la que teníamos un año atrás, pero con una soberana política de achique. La inflación cayó con un fuerte ajuste en las jubilaciones, en las pensiones, y todavía los salarios no se recuperaron con respecto a 2023. Sin embargo, la pobreza cayó fuertemente alcanzando los mismos niveles que teníamos cuando teníamos 15 o 20% de inflación. Ahora la pobreza es la misma, pero con programas de ajuste.
–¿Y por qué cree que se dio así?
–Como dije, la pobreza multidimensional no toma solo el ingreso. Hay cuestiones que quedaron afectadas y otras menos. No cambiaron las condiciones de vivienda, ni el acceso a los servicios, no se alteró el hecho de carecer de acceso a recursos sanitarios en el hogar, como un baño con descarga de agua. Tampoco el hacinamiento. Entonces, hay dimensiones de la pobreza que se han mantenido iguales y que no cabría esperar que en un año cambien significativamente. Pero mejoraron aspectos más vinculados a los ingresos, como el acceso alimentario, el no experimentar inseguridad alimentaria, el poder acceder al médico o a medicamentos. Pero no hubo cambios significativos en educación. Y en el empleo, en su calidad, hubo un deterioro.
–Volvamos a los índices. Me quedé con la impresión de que pueden fallar.
–Hay un efecto estadístico y otro real. El efecto estadístico dice que cuando hay períodos de rápido incremento o caída de la inflación, el termómetro de estimar la pobreza por ingresos no funciona bien. Esto es así porque la estadística se basa en el precio teórico de una canasta de precios, que cuando sube, sube rápido y cuando baja, baja rápido. Y la caída en el precio de los productos no se corresponde tan articuladamente con el aumento de los ingresos que vas teniendo en términos reales con la baja de la inflación. Hay un desfasaje. Por esta razón estamos sobreestimando los niveles de pobreza a los cuales se llegó. Lo estamos sobreestimando porque el termómetro, la metodología que usamos, no es tan buena para evaluar este momento en donde la inflación está bajando.
–¿Hay que ser más prudente entonces con este análisis cuando hay saltos abruptos de precios?
–En los procesos de rápido aceleramiento de la inflación, como por ejemplo la crisis de 2001, hay picos de crecimiento de la pobreza de más del 70% de la población, cuando en realidad los hogares tienen un fondo de reserva y no cayeron en la pobreza en esos niveles. Los ingresos que reciben no se ajustan exactamente a los valores de la canasta básica alimentaria o la canasta total, porque hay inestabilidad en los precios, porque hay heterogeneidad, lo cual produce un efecto estadístico de caída en la pobreza.
–O sea, este aspecto estadístico hoy beneficia a Milei, mostrando una mayor caída de la pobreza.
–Sí, efectivamente hubo caída de la pobreza con respecto al primer trimestre del año pasado. La tendencia fue llegar a un pico en el primer trimestre y a partir de ahí comenzó a descender. Ahora, cae a un ritmo más lento que el que estarían mostrando las estadísticas oficiales. ¿Por qué cae? Porque efectivamente tanto los ajustes en las jubilaciones o pensiones, como los ajustes en los programas sociales, como las negociaciones colectivas que hay entre trabajadores y empresarios, las negociaciones que hay a nivel individual entre empleadores y trabajadores, todo esto va produciendo, después del ajuste que hubo en el primer trimestre, aumentos en las remuneraciones por sobre los aumentos que hubo a causa de la inflación. El ritmo inflacionario va teniendo un ritmo a la caída, y los salarios y las remuneraciones, las jubilaciones, todo ha ido ajustándose por arriba del valor que van teniendo los precios de los alimentos.
–¿Podemos decir que lo peor ya pasó?
–Sí. Sin embargo, el proceso está dejando un saldo que es difícil de revertir, en términos de mayor empobrecimiento estructural de algunas capas de clases medias bajas. No es tan fácil que la caída de la inflación se traduzca en una nueva inclusión social para que tantos salgan de esa situación de postergación. Hay una nueva capa de segmentos de clases media-baja que ha quedado sumergida en una situación de pobreza más crónica, de privaciones económicas crónicas.
–¿Cuál es el perfil de esa clase media que se empobreció?
–Parte de ellos son jubilados y pensionados que antes podían formar parte de esa capa de clases medias bajas, vivir al día. Lo real es que ha habido un cambio en el sistema de precios que hace que los jubilados tengan que enfrentar aumentos de precios en los medicamentos por arriba de lo que son las mejoras que ha habido en sus haberes, y también cambios en el sistema de precios de los servicios, la comunicación, el transporte, la luz, el agua. Esto hace que en realidad la plata que queda para comprar alimentos o medicamentos sea menor a la que tenían anteriormente, con lo cual se han deteriorado sus condiciones de vida. Consumen menos alimentos o alimentos de menos calidad, no reparan la vivienda, no atienden cuestiones de salud. Ha habido un empobrecimiento más crónico de jubilados pero también de autónomos, de trabajadores que vienen teniendo un oficio no profesional, trabajadores vinculados a servicios personales de cuidadores o servicios domésticos o asociados a reparaciones.
–Hace tiempo que decimos que en la Argentina hay pobres con trabajo. ¿Esto sigue pasando?
–Así como te mencioné al jubilado y los autónomos informales, también están los asalariados de baja calificación, de pequeñas empresas y medianas empresas, no calificados, que no han tenido posibilidad de tener aumentos en las remuneraciones como ha tenido el sector formal de la economía. Y esos segmentos, por más que ahora por sus ingresos en relación una canasta básica alimentaria, dada la caída de los valores de la canasta, aparezcan por arriba de la línea de pobreza, efectivamente no lo están en cuanto a capacidad real de consumo. No les alcanza la plata para pagar servicios, transporte y al mismo tiempo vivir en condiciones más dignas. Todos esos segmentos, trabajadores asalariados informales o no asalariados, cuentapropistas informales o beneficiarios de pensiones y jubilaciones, capas de clases medias bajas que han vivido al día los momentos buenos, experimentan todavía una caída que no se revierte con la mejora en las tasas de pobreza.
–Hablemos de riqueza. ¿Hay más ricos? ¿O personas que con los cambios experimentados hayan mejorado su condición?
–En general las clases medias profesionales tenemos cierta capacidad de resiliencia frente a la crisis y hemos aprendido a aprovechar las ventajas en las etapas de expansión o de mejora. De los más ricos sabemos poco, en tanto no hay estadísticas sociales y las declaraciones que hacen al fisco tampoco son suficientemente transparentes. Lo que es cierto es que después de la caída de la capacidad de consumo, después del shock inflacionario y devaluatorio inicial, las clases medias profesionales se refugiaron en sus activos dolarizados, financieros, incluso profesionales, y no sintieron tanto la crisis. Hoy la recuperación les está dando un buen momento de capacidades de ahorro y un horizonte de mayor predictibilidad y de mayor progreso. Esto hace que se estén ampliando las desigualdades sociales.
–¿Qué ve hacia adelante?
–La tasa de pobreza oficial, en el segundo semestre, es posible que siga bajando, pero va a encontrar un piso. La gente va a sentir que esa mejora, esa caída de la inflación, le da un horizonte de previsibilidad, de planificación, de capacidad de administrar sus ingresos escasos de mejor manera. Eso va a ir pasando cada vez más para todos, para los pobres, para la clase media. Va a producir que lentamente algunos segmentos que hoy están en la pobreza estadística salgan de ella, porque van a tener más capacidad de consumo. Pero hay que tener en cuenta que se va a llegar a un piso estructural, que está entre 35 y 38%, que solo va a ceder si hay un aumento en la generación de empleo. Y eso todavía no está en el horizonte. El efecto de caída de pobreza por inflación se ha logrado, y seguramente continúe a la baja, pero el beneficio marginal de esa mejora, que ahora bajará de dos y medio a uno, no será tan significativo como el que hemos visto en estos primeros tres trimestres. Entonces, este proceso va a tender a paralizarse, o estabilizarse, o estancarse entre ese 35 o 38% de pobreza. Y hasta tanto no haya una efectiva motorización del crédito y la inversión en la pequeña y mediana empresa, y un aumento del consumo interno, no habrá un cambio más significativo sobre esos indicadores. En el mejor de los escenarios vamos a llegar a los niveles de pobreza que dejó Macri, del orden del 35-38%. Por arriba de lo que había dejado Cristina, pero por debajo de los que dejó Alberto Fernández.
–¿Cómo cree que está funcionando hoy la ayuda social? ¿Los planes sociales siguen siendo clave? ¿Sigue siendo pobre un sector que ya no los recibe?
–A ese 35-38% de pobreza vamos a llegar con poblaciones más dependientes de los programas sociales. Hoy por hoy la población que es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo, de las pensiones no contributivas, de la Tarjeta Alimentar, depende más de esos ingresos. Por eso el gobierno de Milei duplicó las asignaciones universales y la Tarjeta Alimentar, y actualizó los precios de las pensiones no contributivas por sobre la inflación. Le generaron más ingresos a las familias pobres, en reemplazo de lo que venían siendo los trabajos informales. Pero como hay menos trabajo informal, porque las clases medias demandan menos bienes y servicios de los sectores informales, esos segmentos pobres hoy dependen más de los programas sociales. Esta mayor dependencia no evita que sigan teniendo un intenso trabajo, yo lo llamo una creciente autoexplotación de su fuerza de trabajo familiar. El vendedor ambulante vende menos que antes, pero trabaja más horas que antes, aunque venda menos. El servicio doméstico trabaja más horas, si puede, si logra tener más horas de trabajo, aunque sus ingresos están por debajo de lo que tenía hace un año atrás. Y ni que hablar de la mayor dedicación a la vida doméstica, sobre todo de las mujeres y las jóvenes, que no pueden pagar ayuda.
–¿Se puede vivir con un Estado mínimo como pregona Milei? ¿Puede el sector privado captar a esos empleados que va dejando afuera el sector público?
–La sorpresa acá es que los programas de ajuste fueron suficientemente rápidos y equilibrados y no generaron una destrucción del aparato productivo. No se produjo una crisis de empleo y se mantiene ese sistema productivo, ese sistema de empleo, esa estructura social del empleo. Es más precarizada, pero no está dañada ni afectada. Insisto, se mantiene.

CON LA ATENCIÓN PUESTA EN LOS MÁS VULNERABLES
PERFIL: Agustín Salvia
Agustín Salvia nació en 1956. Se licenció como sociólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1982. Obtuvo luego su doctorado en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
Es director del Observatorio de la Deuda Social en el Departamento de Investigaciones Institucionales en la Universidad Católica Argentina (UCA), que da a conocer las estadísticas de pobreza del país.
Es también investigador principal del Conicet y profesor de posgrado y doctorado en distintas instituciones.
Entre sus libros se cuentan La sociedad argentina en la pospandemia (2022, con Santiago Poy y Jésica Lorena Pla), Tiempos de balance: deudas sociales pendientes al final del bicentenario (2016) y La trampa neoliberal (2012), un estudio sobre la Argentina de 1990 a 2003.