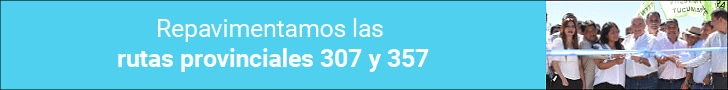Imaginemos un país en el que caen de manera abrupta las estadísticas de personas hospitalizadas. Sería un dato para celebrar si no detectáramos que, al mismo tiempo, crece exponencialmente la tasa de mortalidad. Descubriríamos que las internaciones no bajaban porque la gente era más sana, sino porque habían dejado de tratarse las enfermedades. Pensaríamos, con razón, que ese país había perdido el juicio. Eso, exactamente, es lo que está pasando con la educación en la Argentina.
Las estadísticas muestran un pronunciado descenso de la cantidad de alumnos que repiten de año o de grado. ¿Es porque aprenden más y obtienen mejores resultados? No. Es porque se les exige menos y se indica aprobarlos por “decreto”. El costo quizá sea menos visible, pero equivale, en dramatismo, al que tendría la prohibición de aplicar tratamientos médicos ante casos de enfermedad. El oportunismo político, el corporativismo sindical y el ideologismo pedagógico parecen haberse aliado en contra de la educación.
A millones de alumnos se les regala el presente a costa de su futuro. Se les evita el trauma de repetir, desentendiéndose de otros traumas peores: no poder acceder a un empleo. El populismo hace su negocio. En ese puro presente radica, después de todo, su esencia. El supuesto progresismo pedagógico le aporta sustento argumental. Sostiene que el alumno que repite carga con un estigma y es posible que abandone.
Si se asumiera que eso es así, ¿Cuál es la alternativa? ¿Que pase de grado o de año sin saber? Para abolir una opción hay que tener otra mejor. Ocurre que, en determinados casos, no hay una alternativa mejor. No hablamos de grandes teorías ni de observaciones complejas, sino de simple sentido común. ¿La Argentina ha perdido, además del juicio, las nociones del sentido común en materia educativa?
El ideologismo pedagógico no solo argumenta en contra de la repitencia, sino de toda forma de enseñanza tradicional. Ha suprimido desde los dictados ortográficos hasta el aprendizaje de memoria del abecedario y de las tablas. Sostiene que el docente no debe enseñar (porque eso se asocia a imponer), sino “guiar en el aprendizaje”. Los resultados son catastróficos: la escuela primaria ya no garantiza que los chicos aprendan a leer, interpretar; mucho menos a hacer operaciones matemáticas de baja complejidad.
Las evidencias, sin embargo, no conmueven al ideologismo. El sindicalismo, mientras tanto, ha convertido a la escuela en un territorio de disputa política, desentendiéndose por completo de la calidad. La exigencia, la evaluación, el rendimiento y los resultados conforman una dimensión ajena al universo de un gremialismo docente que reniega de la docencia. Al maestro y al profesor se les ha quitado la facultad de decidir con su propio criterio y de imponer, con autoridad profesional, la decisión que les parezca más conveniente.
Las reglamentaciones, la ideología y el interés sindical se han puesto por encima de la autoridad docente, de la que apenas queda en las aulas un recuerdo borroso y, a esta altura, nostálgico. El discurso político ha desplazado, en la escuela, al discurso científico y académico. Enseñar parece autoritario. Bajar línea es “abrir cabezas”, según una célebre definición presidencial. Hay muchos docentes que ven, con impotencia y con dolor, que los chicos pasan de año sin manejar nociones básicas de lengua y de matemática.
En general no lo dicen porque el sistema penaliza la exigencia: el que aplaza se convierte en sospechoso. Se presume que no sabe enseñar. La promoción escolar se ha convertido en una fuga hacia adelante: que se haga cargo otro. La consigna es disimular el fracaso. Esos alumnos que egresan sin aprender no son una abstracción estadística: son millones de jóvenes a los que se les extiende un diploma que equivale a un cheque sin fondos. El populismo transforma a la educación en engranaje de un sistema defectuoso en el que no se potencia el desarrollo, sino la dádiva.