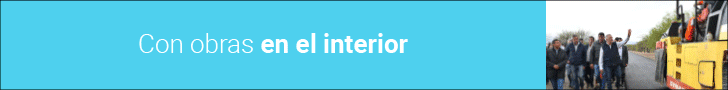Un fastuoso salón del hotel Pompadour, en Fontainbleau, los dos mariscales –munidos de sus respetivos bastones de mando– se encontraron por fin a solas y hablaron sin eufemismos. Acaso la mejor representación de aquel diálogo antológico y de uno posterior, que diversos libros de historia han conseguido reconstruir, se localice en una película clásica: El zorro del desierto, donde Henry Hathaway pinta con sucinta maestría la intensa vida y la misteriosa muerte de Erwin Rommel sobre la base de una rigurosa investigación periodística que realizó en la segunda posguerra mundial un antiguo militar y escritor británico. El interlocutor de James Mason, que aquí encarnaba a Rommel, era Gerd von Rundstedt, comandante supremo de las tropas del oeste; a puertas cerradas, ambos se sinceran: el plan militar confeccionado por los altos mandos es espantoso; está inspirado en la astrología, en la pobre experiencia de “generales de escritorio” y en la terquedad de un líder encapsulado y colérico a quien nadie puede contradecir. “Cuando uno ha estorbado más de una docena de veces la decisión más bien entusiasta de un hombre que quiere cortarse el pescuezo, llega un momento en que se siente inclinado a quedar al margen y ver las cosas con cierto desapego”, confiesa Von Rundstedt. Los dos mariscales saben que la guerra está perdida y Rommel pretende negociar una paz digna; está claro que eso, para el cuartel general de Berlín, implica criticar a la jefatura, entregarse al derrotismo, ser débiles y temerosos, y bordear la traición. “Le diré algo en confianza –finaliza Von Rundstedt–. Nada de lo que hagamos puede ser de utilidad. El plan de la derrota ya está dispuesto. Aguantar, no ceder un milímetro; la consigna es: victoria o muerte”.
Este episodio, más allá de sus circunstancias extremas, echa luz sobre la impotencia que pueden sentir bajo presión personas fieles y cuadros políticos o profesionales frente a liderazgos sordos, ensimismados, temidos y narcisistas, que son ejercidos por individuos que para colmo están jugados, no tienen salida, y a los que les importa muy poco llevar a su equipo hasta el colapso. Podríamos bautizarlo como el síndrome del césar acorralado. Basta releer Moby Dick para ver cómo ese liderazgo cuasi religioso opera sobre sus seguidores: el capitán Ahab irradia primero miedo y magnetismo en partes iguales, y ofrece luego un doblón de oro; tiene así a toda su tripulación en modo codicia y obediencia total, excitada con divisar y dar caza a su obsesión: la ballena blanca. Cuando en ese camino alucinado se meten de lleno en un tifón, Starbuck –su segundo de abordo– le ruega que viren el rumbo, que aprovechen un viento favorable y tomen precauciones técnicas porque navegan hacia el naufragio. Ahab, que está amortizado y ya no le importa su destino ni tampoco el de ninguno de sus subordinados, se niega con tozudez y le grita: “¡Sólo los cobardes agachan la cabeza en las tempestades!”. Debilitado por la tormenta y embestido por el cetáceo albino, finalmente el Pequod se va a pique y el océano se traga a todos los marineros menos a uno, mientras Ahab es arrastrado al infierno por su mismísimo Leviatán. Todo es menos dramático en tierra firme, en tiempos presentes y en esta democracia posmoderna, por más imperfecta que sea, y con líderes del populismo autoritario que no han logrado instaurar un régimen de partido único, y que en consecuencia tampoco arriesgan mucho más que el disgusto de ver eclipsar su estrella y dar cuenta de sus tejemanejes en los tribunales. No estamos en el mar ni en la guerra, aunque vale pensar igualmente en el síndrome del césar acorralado, no solo por la personalidad autocrática de la arquitecta egipcia y por el temor paralizante que derrama sobre sus “soldados”, sino porque no hay fuero que proteja la dinámica natural de una serie de expedientes abiertos y consolidados, donde también su familia se encuentra observada. En estos días abrasadores sucedieron dos cosas: muchos de sus alfiles, incapaces de refutar a la jefa, se mostraron secretamente preocupados por su estrategia kamikaze y ella, que los había exhortado con vetusta jerga castrense a usar sus “bastones de mariscal”, se sintió decepcionada cuando algunos de los más leales hicieron discretos malabarismos para no involucrarse en este gravísimo levantamiento contra la Corte Suprema: le quitaron a último momento el cuerpo a la locura, agacharon la cabeza en la tempestad. Nadie quiere abrazar un suicido político, salvo quien ya no tiene casi nada que perder. Casi nadie quiere cargar con juicios que arruinan la vida, salvo quienes ya tienen demasiados, y entonces, ¿qué le hace una mancha más al tigre? El nivel de irracionalidad del alto mando kirchnerista tal vez pueda medirse en tres declaraciones. La primera corresponde a la propia monarca, quien reunió a una grey fanática, aunque un tanto menguada, para ratificarle que ella debía ser considerada –contra toda lógica y verdad– como una dirigente proscripta. La segunda obedece a un exabrupto en redes sociales del general César Milani: “Ya no existe salida pacífica a tamañas injusticias y semejante connivencia del partido judicial con el poder económico y mediático”. La tercera es un artículo de Eugenio Zaffaroni, donde explica que en la Argentina “vivimos una situación ajurídica: desapareció el Estado de Derecho”. El desarrollo de esta teoría desorbitada, que Cristina Kirchner impone a sus “mariscales” como argumento oficial, podría también traducirse así: cuando los jueces fallan contra los deseos del “pueblo peronista” lo hacen siempre por motivaciones turbias y por lo tanto el juego institucional está acabado. Se intenta ocultar aquí lo real, que termina siendo evidente: la única manera de pulverizar estas causas judiciales, a esta altura del partido, consiste en invalidar todo el orden legal. Tirar del mantel. Y para ello es imprescindible juzgar a los que se han atrevido a juzgar, sublevándose contra las sentencias en regla y acusando a quienes las dictaron de haberse sublevado. Con un juego ulterior: si todo este hostigamiento falla y la “proscripción” se consuma, el kirchnerismo quedará habilitado a pasar a la resistencia, puesto que la próxima administración carecerá de legitimidad, aunque sea elegida por las urnas. ¿Puede el peronismo troncal aceptar semejante plan de acción? ¿Puede convertir su propuesta electoral en una denuncia alucinada, fruto del interés de una única familia, y marchar obedientemente hacia el fracaso estrepitoso y la ilegalidad? Porque lo que hay detrás de esta estrategia es “un plan de derrota” y también de futura coacción a la democracia. Presa de un cesarismo interno que no se veía desde los años cuarenta del siglo pasado, los jerarcas justicialistas han atado su destino a este carro incendiario. Y reaccionan ahora de diversa manera: algunos se pliegan al desgaste de las instituciones, fingiendo demencia y pretendiendo el favor último de la gran electora, y otros conspiran para encontrar un nuevo líder y salir de esta pesadilla. Ninguno de los dos especímenes ha comprado en la intimidad la mercadería que deben salir a vender: excepto los creyentes más obtusos, todos los demás se niegan a aceptar el disparate. En el entorno de la Pasionaria del Calafate –así lo reveló el articulista Martín Rodríguez Yebra–, dan por hecho que el candidato elegido a dedo nuevamente por ella deberá frasear con enjundia los versos del lawfare y tendrá que comprometerse con el señalamiento airado de una inverosímil dictadura jurídico-mediática. Será, por lo que se ve, un candidato kamikaze, sin la menor sensibilidad para captar a esos votantes medios que no suelen aceptar violentas criaturas del género fantástico ni tienen por costumbre apreciar políticos que no garanticen a priori una cierta sensatez. Mientras arrecian los malos presagios y la cartografía interna exhibe sus gruesas inconsistencias, los mariscales más cercanos no se atreven a confrontar a solas con la gran dama e intentar disuadirla del rumbo. Porque viene de frente el tifón y la gran capitana no ordena eludirlo sino meterse de cabeza. Optan entonces por la fe. Eligen creer. Creer o reventar.